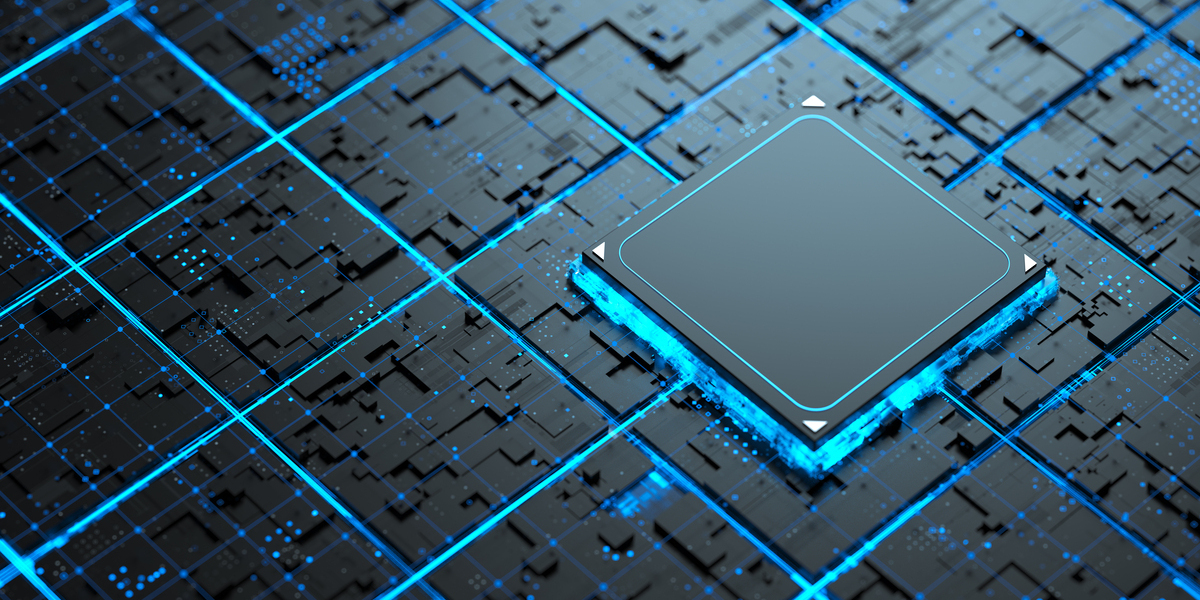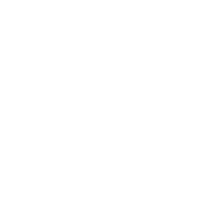La industria mundial de los microchips es más fascinante de lo que se cree por dos razones que están relacionadas entre sí. En primer lugar, la fabricación de chips de ordenador se ha convertido en un proceso complejo, que ha llevado a los ingenieros con más talento del mundo al límite de sus capacidades. Es tan difícil conseguir nuevas mejoras que muy pocas empresas cuentan con los conocimientos y los recursos necesarios para poder competir en el mercado. En segundo lugar, con una producción anual valorada en unos 600.000 millones de dólares, su fabricación está muy concentrada para tratarse de una industria global. Aunque parezca increíble, la mayor parte de los semiconductores del mundo se producen en la pequeña isla de Taiwán, lo que sitúa a la industria en un punto ciertamente vulnerable. La omnipresencia de los microchips en todos los ámbitos de la vida moderna -en miles de millones dispositivos como teléfonos, ordenadores, etcétera-, nos lleva a que la salud de la economía mundial dependa del mantenimiento de este frágil equilibrio.
Otro aspecto a destacar de la industria es la rapidez con la que se ha desarrollado. Ha pasado menos de lo que puede durar la vida de una persona desde que la empresa estadounidense Laboratorios Bell anunciara la invención del primer transistor [pequeño dispositivo semiconductor que cierra o abre un circuito], en el que se podía amplificar y encender o apagar una corriente eléctrica utilizando tres piezas de silicio. Transcurrieron diez años más para que los científicos se dieran cuenta de que se podían ensamblar múltiples transistores en la misma lámina, creando un circuito integrado. Estos circuitos pronto se conocieron como chips, ya que cada uno de ellos se obtenía -en inglés, chipped- de una pieza mayor de silicio. Desde entonces, los diseñadores de chips no han cesado de buscar la manera de aumentar su capacidad de computación. En 1975, un miembro de la primera generación de diseñadores de chips, Gordon Moore, sugirió que el número de transistores de cada circuito integrado se duplicaría cada dos años. Un objetivo que se ha convertido en la forma de medir la evolución de la industria.
La guerra de los chips: la lucha por la tecnología más crucial del mundo
Durante años, empresas como Intel y Samsung invirtieron miles de millones de dólares en I+D para diseñar chips más potentes. Un esfuerzo que se ha visto recompensado con una demanda masiva de consumidores, empresas y ejércitos, por unos productos electrónicos cada vez más sofisticados. Pero mantener el crecimiento exponencial que predijo Moore se ha vuelto más difícil a medida que los ingenieros se han acercado a los límites de las leyes de la física. Por ejemplo, uno de los elementos básicos de la tecnología ha sido la litografía, o la práctica de utilizar la luz para imprimir o eliminar material para dar forma al chip. A principios de la década de 2000, los chips se habían vuelto tan pequeños que incluso la luz ultravioleta era demasiado grande para ofrecer la precisión requerida.
En ‘Chip War‘, un libro que entrelaza la historia científica, económica y política de los microchips, escrito por Chris Miller, se explica cómo la empresa holandesa ASML -a la vanguardia de la litografía-, empezó a explorar la posibilidad de utilizar la luz ultravioleta extrema (EUV, por sus siglas en inglés) a mediados de la década de 1980. La EUV tiene una longitud de onda de 13,5 nanómetros, es decir, aproximadamente 15 veces más estrecha que la UV normal. El proceso es tan complicado que resulta difícil de creer. Generar la luz en sí, implica disparar con un láser una diminuta bola de estaño que se mueve a gran velocidad por el vacío, para convertirla en metal líquido, que puede llegar a ser en ocasiones más caliente que la superficie del sol. Este proceso se realiza, según Miller, 50.000 veces por segundo para producir suficiente luz EUV para poder fabricar los chips. Cada uno de los láseres requiere casi medio millón de componentes, y cada máquina EUV cuesta 100 millones de dólares, lo que la convierte en «la máquina/herramienta de producción en serie más cara de la historia».
El libro aporta una perspectiva convincente sobre las implicaciones geopolíticas de la fabricación de chips. Dado que la producción de chips se ha vuelto tan especializada y requiere equipos tan costosos, la única forma de ganar dinero es produciendo en grandes volúmenes. Y aquí, una empresa, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ha acaparado el mercado. Sólo TSMC produce alrededor del 85% de la oferta mundial de los chips más finos y avanzados, los que integran los smartphones y otros dispositivos.
El dominio de Taiwán en la fabricación de chips -y el éxito de TSMC- se debe por igual a la previsión política y empresarial. La primera, como explica Chris Miller, vino de la mano del ex ministro de economía K.T. Li, que vio que acoger plantas de ensamblaje para empresas estadounidenses, podía reducir el riesgo de agresión por parte de la China continental. Para sus socios estadounidenses, Taiwán ofrecía unos costes de mano de obra mucho más bajos y un entorno empresarial sencillo. La primera planta de ensamblaje de chips, propiedad de Texas Instruments (TI), abrió en Taiwán en 1969. Otra fue gestionada por Morris Chang, antiguo ejecutivo de TI, a quien Li llevó a Taiwán en la década de 1980 para desarrollar su industria nacional de chips. En aquella época, la mayoría de las principales empresas diseñaban y fabricaban sus propios chips. Chang se dio cuenta de que esta posición iba a ser insostenible porque para conseguir los tamaños más reducidos se iban a requerir herramientas de fabricación mucho más caras.
Tanto Li como Chang han demostrado estar absolutamente acertados. TSMC ha sido capaz de construir una «gran alianza» de empresas que diseñan chips, fabrican componentes y venden productos industriales, todas ellas dependientes de TSMC pero ninguna compitiendo con su negocio principal. La intuición de Chang no ha perdido su capacidad. Su sucesor como consejero delegado respondió a la crisis financiera mundial recortando costes y personal. Pero Chang, que permanecía como presidente de TSMC, quería que la empresa se convirtiera en el principal fabricante de los chips integrados en el iPhone de Apple, cuyo contrato era, por aquel entonces, de Samsung. Despidió a su sucesor, volvió a contratar a los trabajadores y se embarcó en un enorme gasto en I+D. No pasó mucho tiempo antes de que Apple cambiara de Samsung a TSMC.
La determinación de Chang por seguir innovando también ha sido una cuestión de supervivencia: el gran interés de China por forjar su propia industria nacional de semiconductores. Ha probado diferentes estrategias. Una de ellas ha sido crear un líder nacional, al estilo de TSMC, contratando a ingenieros extranjeros y concediendo a la nueva entidad importantes exenciones fiscales. Otra, comprar empresas extranjeras existentes para obtener la propiedad de sus productos industriales. Ninguna de las dos ha tenido especial éxito, hasta el punto de que Miller cree que China se ha dado cuenta de que construir una cadena de suministro de microchips no estadounidense, es imposible. En su lugar, está intentando centrarse en áreas que no requieren la tecnología más avanzada y reducir su dependencia de las importaciones de Estados Unidos.
Todo esto significa que TSMC cuenta ahora con varias grandes empresas chinas -como Huawei, Tencent y Alibaba- entre sus principales clientes, además de Apple y Amazon. La dependencia del mundo de esta serie de fábricas, en una sola isla, cuya soberanía se disputan las dos superpotencias económicas del planeta y que está situada en una zona de actividad sísmica regular, provoca inquietud. Al gobierno de Taiwán le gusta pensar en su industria de chips como una especie de disuasión nuclear. Esto ha funcionado en la medida en que ha mantenido la atención de Estados Unidos centrada en la isla. Pero también ha hecho que su país sea más atractivo para su vecino.