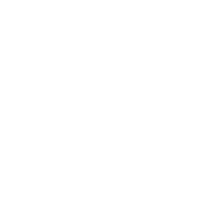Hace siete años me encontraba liderando un proyecto de transformación digital bastante importante. Tenía un equipo con experiencia, un buen plan, y las últimas tecnologías: teníamos la sensación de estar haciendo todo bien. Pero, después de unos pocos meses, el proyecto descarriló. Tanto, que cuando se calmaron las cosas, el consejo de dirección del cliente contrató a un tercero para investigar qué había pasado.
Nos dimos cuenta de que el proyecto había fracasado por dos razones. Primero, porque aunque los objetivos estaban muy bien definidos, no habían sido comunicados a toda la organización. Y segundo, porque habíamos pensado en cómo trabajaba la empresa en aquel momento, pero no en cómo lo haría en el futuro.
Aprendí mucho de la experiencia. Estaba tan concentrado en los resultados, y embobado por la tecnología, que creí que esta, por sí sola, podría transformar la compañía del cliente. No estaba viendo las cosas con perspectiva, ni pensando en cómo nuestro trabajo podía beneficiarle a largo plazo. Además, estaba convencido de tener todas las respuestas desde el principio, en vez de estar abierto a aprender a lo largo del proceso. Y lo más importante: jamás un consultor debería poner en práctica ideas o modos de hacer preconcebidos. Siempre tiene que adaptarse a cada cliente, porque las necesidades de este son siempre únicas.
Desde entonces, he adoptado este estilo de trabajo. Intento tener en cuenta todos los puntos de vista, y trato de pensar en el último destinatario del cambio. Hoy es evidente que la transformación digital no va de lanzar productos, o experiencias de usuario. No es automatizar procesos. Es crear formas de trabajar totalmente nuevas, holísticas, innovadoras, para que los equipos trabajen y las empresas realicen operaciones.
Aquella experiencia también me enseñó por qué la mayoría de transformaciones digitales fracasan: a las empresas les asusta el cambio real, por el inevitable caos que acarrea. Pero ese caos es temporal, y esencial para el proceso. Aunque suene poco creíble, esa sensación de desorden es señal de que tu equipo está aprendiendo a trabajar de una forma realmente nueva.
Pero, como odiamos la incertidumbre, nos echamos atrás antes de impulsar verdaderas transformaciones, incluso cuando la tecnología ya lo está cambiando todo a nuestro alrededor. En todas las empresas, grandes o pequeñas, el miedo al fracaso lleva a posponer decisiones importantes. Muchos líderes fingen el cambio, o hacen pequeñas tentativas para no quedarse del todo descolgados. Se interesan por adoptar nuevas tecnologías para que parezca que se están transformando. Evitan reconocer que no saben, y se aferran a los procesos antiguos. Como resultado, dejan que la compañía se estanque.
Aceptar cierto nivel de incertidumbre es el primer paso para que se dé el cambio real. Incluso no alcanzar los objetivos marcados aporta datos de muchísimo valor y es una oportunidad para reorganizar el modelo de negocio. Y los directivos tienen que ser conscientes de que no adaptarse significa perder contra las compañías que sí consiguen hacerlo.
Si no, piensa en el Washington Post. Hasta que llegara Jeff Bezos y comprara el periódico en 2012, este parecía estar en un callejón sin salida. Los ingresos no paraban de caer, con la publicidad en papel en claro descenso y sin un remplazo claro en los anuncios online, o en un repunte de las ventas.
Pero Bezos estaba dispuesto a correr riesgos. Y a fracasar. “Investiga, discute, haz un buen brainstorming, y las respuestas empezarán a salir”, dijo en 2013. “No paramos de desarrollar nuevas teorías e hipótesis, pero, realmente, nunca sabes cómo van a responder los lectores. Por eso, solo te queda hacer muchos experimentos, y hacerlos lo más rápido posible”.
Con Bezos, el Post empezó a invertir en nuevos perfiles, y en tecnología –y en cambiar la mentalidad que había sobre la tecnología-. Uno de los experimentos que funcionó consistió en desarrollar un sistema operativo propio, tan avanzado que hoy se vende a otros periódicos. En aquel momento, la empresa apenas tenía un departamento de IT como tal –y no era, ni de lejos, un empleador atractivo en ese campo-. Ahora tiene a más de 250 personas en plantilla en este área, y conseguir a gente motivada por entrar es muy fácil, debido al gusanillo de formar parte de una empresa que ha atravesado una transformación como esta.
Otros experimentos fueron introducir un paywall más agresivo, expandir la cobertura de temas internacionales, y doblar los recursos para el periodismo de investigación. Muchos de estos han servido para que se dé una transformación digital de fundamento: Hoy los beneficios por publicidad digital superan los 100 millones de dólares, y crecen a dos dígitos desde hace tres años. Al final de 2017, el diario superaba el millón de suscriptores, el triple que el año anterior. El año pasado fue el segundo año consecutivo con beneficios. Más de 50 webs funcionan con el software diseñado por el Post. Y la empresa no deja de ampliar su área de operaciones. En enero de 2018, el editor del periódico, Fred Ryan, resumió así la situación: “Ahora mismo, el Washington Post puede ser la única startup del mundo con 140 años de antigüedad”.
Por supuesto, ayuda tener recursos. Pero la transformación digital no se alcanza ni de la noche a la mañana, ni a golpe de talonario. Las soluciones digitales tienen que estar hechas a medida de cada empresa, y los equipos necesitan tiempo para adaptarse y aprender a hacer las cosas de manera distinta.
Abrazar la incertidumbre que viene con la transformación digital no será fácil al principio. El miedo a fracasar te echará para atrás. Pero si abrazas lo desconocido y admites que no tienes todas las respuestas, y experimentas y experimentas y experimentas, estás plantando semillas para el futuro.